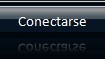-No, mamá… no me encierres en el cuarto del monstruo… - gimió Andrés.
-Andrés, deja de lloriquear y acepta el castigo como un niño grande - contestó María. Además, te he dicho mil veces que olvides esa patraña del monstruo que ya somos mayorcitos.
-Pero no fui yo quien pinté la pared de mi cuarto, fue Luis.
-No acuses a tu hermano, sabes que fuiste tú. Te manchaste las manos de pintura.
-Porque quise borrarlo para que no lo vieras.
-Se acabó la discusión. Reconoce tus errores y acepta el castigo.
-Pero mamá, el monstruo…
-¡Se acabó! Los monstruos no existen, solo buscas eludir tu castigo.
-Me comerá…- sollozó Andrés entre lágrimas.
Andrés, con sus diez años recién cumplidos, sabía entre otras cosas que lo reyes magos eran los padres, sabía cómo se hacían los niños, y también sabía que los monstruos no existen. Pero también sabía que si no entraba en el cuarto del monstruo, no tenía que preocuparse por eso.
Su hermano pequeño, Luis, observaba la escena desde el pasillo con el miedo pintado en su cara, ante la posibilidad de que a su hermano mayor le hicieran entrar en aquel cuarto. Andrés le había explicado infinidad de historias sobre él, y Luis, por supuesto, las creía todas a pies juntillas, (los hermanos mayores lo sabían todo). Andrés le miraba intentando que su hermano aceptara la autoría del suceso y le evitara así el castigo que se le venía encima, pero el terror en los ojos del pequeño le hizo comprender que no sería así.
-Mamá, por favor, te lo suplico…
-Si no entras ahora mismo no saldrás hasta la hora de la cena.
Andrés abandonó toda esperanza de evitar lo inevitable. Bajó la cabeza y una lágrima se precipitó en caída libre hasta la moqueta. Dio media vuelta sobre sus pies y un paso tras de otro, mirando al suelo, se encaminó hacia la planta baja donde se ubicaba el cuarto de los trastos. Su madre le vio desaparecer escaleras abajo poniendo los ojos en blanco, preguntándose que había hecho ella para tener que lidiar con un hijo como aquel.
Fue la última vez que vio a Andrés.
La policía dijo que debió salir por la puerta del garaje y perderse después por las calles de la urbanización, con la oscuridad y el frio por techo. Que podría haber caído en un canal de agua de riego cercano, o haber llegado a la carretera, o…
Se hicieron muchas conjeturas pero nunca encontraron a Andrés.
Pasaron dos años con todos sus segundos, uno detrás de otro. Y María olvidó que tenía otro hijo, incluso olvidó que ella misma estaba viva. Sus cajones se llenaron de píldoras y sus ojos de dolor y de amargura.
El día que llamo la policía para comunicarle que el expediente de la desaparición de su hijo sería archivado, María supo lo que tenía que hacer.
Entró en la habitación de su hijo y cogió la fotografía que mostraba a Andrés y a ella en la puerta de entrada a casa, unas semanas antes del día en que cambió su vida para siempre. Su corazón se comprimió un poco más y acabó por exprimir las últimas gotas de sensibilidad que quedaban en sus venas. Con la fotografía en la mano bajó las escaleras que conducían al garaje, que no había vuelto a pisar desde entonces.
La puerta del cuarto en cuestión estaba abierta, como si quisiera invitarla a discutir sobre un problema largamente demorado. Se detuvo justo delante y con los ojos perdidos en una dimensión solamente discernible por las personas que han sufrido un dolor intolerable, miró. Y vio lo que había bajado a ver.
-Ya voy cariño…- dijo con un hilo de voz.
Lo último que notó antes de entrar en esa inmensa boca fue su aliento.
Relato cedido Josep Reverter Rodríguez. (Todos los derechos reservados por el autor)