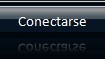Había pocas cosas en la vida de las que Elena estaba segura, sin embargo de nada estaba más convencida que de su profundo odio por su madre. Solo pensar en esa mujer, que supuestamente debía significar el mundo para ella, le producía jaqueca y una sensación de cólera que tardaba minutos, casi horas, en calmarse.
Quizás no era para menos. La madre de Elena era una persona desagradable, de lengua hiriente y a quien le importaba poco otra persona que no fuese ella misma… aunque clamara que su amor por su hija era el más grande de todos. Pero además de esto la mujer tenía un demonio propio que la convertía en un ser torpe y agresivo, que se apoderaba de su cuerpo y de su mente en las situaciones más diversas y que venía envasado en una botella de vidrio. Botella que, tras treinta minutos de abierta, era reemplazada por otra y luego por otra.
Elena ya no podía llevar la cuenta de la cantidad de veces que tuvo que correr al médico porque su madre había bebido unas botellas de más que la llevaron a abrirse la cabeza contra algún mueble, la cantidad de noches que durmió con un bate bajo la cama para protegerse si era necesario, la cantidad de insultos que tuvo que escuchar. Con diecisiete años recién cumplidos la chica había vivido más de lo que a ella le hubiese gustado vivir. Su padre había muerto en un accidente de transito hacía ya cinco años y Elena se sentía completamente sola. Sentía como si peso el del mundo recayese sobre sus débiles hombros.
Acostada sobre su colchón y mirando hacia el techo taciturnamente, cada noche pensaba en encontrar una salida de aquel laberinto. Fabulaba fantasías prohibidas de pequeñas dosis de cianuro que accidentalmente se mezclaban con el champagne, pantuflas que se enredaban en las escaleras, tuberías de gas que eventualmente desarrollaban pérdidas y cigarrillos encendidos que las descubrían. Pensamientos que nunca quedaban más que en su mente y eran borrados por el sonido sordo de una silla que se golpeaba, un vaso que se caía, o gritos incomprensibles que salían de esa lengua trabada y pastosa que aparece después de la cuarta copa. Las lágrimas no dejaban de caer de los ojos de Elena, dejando su blanco cutis ardido y enrojecido, mientras las manos comenzaban a temblarle y un monstruo violento y voraz golpeaba su pecho intentando salir. “Acá vamos de nuevo” pensaba entre sollozos mientras echaba llave a su cuarto y se ponía sus auriculares para acallar el sonido. Si había algo que Elena odiaba además de a su madre, era su vida.
Luego de una hora, por lo general, el ruido cesaba y entonces ella bajaba a ver los daños: un plato roto, un televisor tumbado, una alfombra vomitada… eran los favoritos de su madre. Pero la imprudente mujer nunca recibía heridas serias. “Años y años te esperan de lo mismo” pensaba para sí misma la cansada adolescente, cuyo rostro ya comenzaba a mostrar el castigo del estilo de vida que su progenitora había escogido para ella.
Una fría noche de Julio, Elena hacía su habitual recorrido por los pasillos de la casa en busca del saldo de destrozos de la noche. Cuando llegó a la cocina su corazón dio un tumbo y comenzó a galopar en su pecho. Allí estaba su madre, inerte en el suelo, descansando en un charco de sangre. “Muerto el perro se acabó la rabia” pensó y esbozó una pequeña sonrisa. Con una sensación que le pareció eufórica, se acercó corriendo hacia la mujer y le tomó el pulso. Normal. Solo tenía una herida superficial en la cabeza… de esas que sangran demasiado para el tamaño que tienen. Sintió desilusión. Sí, ese sentimiento era desilusión, no había la menor duda sobre eso.
“Muerto el perro, se acabó la rabia”, volvió a pensar mientras se retiraba. La solución ya era ineludible… su madre no moriría sola y ella no quería vivir una vida donde tuviese que hacerse cargo de ese pesado bulto que olía a whisky barato.
No se detuvo a pensarlo. Solo iba a esperar que su madre estuviese despierta y sobria. Quería que tuviese el nivel de consciencia suficiente como para entender qué ocurría y por qué era su culpa lo que estaba pasando.
Esa noche no durmió. Su cuerpo se estremecía de gozo al pensar que pronto todo su sufrimiento terminaría.
El sol salió, y ella se preparó para la acción. Tomó el bate oxidado que guardaba bajo su cama y se sentó a esperar el sonido de la cafetera poniéndose en marcha. Su estomago empezó a darle golpes de excitación cuando por fin escuchó el crujir de los granos de café que se molían… “Yo te quitaré la resaca, no te preocupes”, pensó mientras sonreía.
Caminó lentamente, saboreando cada macabro instante. Llegó a la cocina y entró. Su madre, que se dio vuelta a saludarla cuando escuchó sus pasos, la miró asustada y ahogó un grito en cuanto su hija alzó el bate por sobre su cabeza.
Elena descargó el bate contra la piel y sintió cómo los huesos crujían y se rompían. Lo levantó y lo volvió a bajar con una fuerza sobrehumana, una y otra vez, sobre cuanto lugar pudo. Las piernas y los hombros eran los lugares a los que menos le costaba atinarle. El placer era inmenso, sentía como si sus problemas se enjuagaran en una catarata de sangre. Los gritos y plegarias de su madre eran cada vez más fuertes. Golpeó la cabeza y la abrió, pudo sentir los sesos derramándose en sus manos. La sangre le empapó el rostro y ella se relamió con macabro regocijo. Siguió golpeando brutalmente hasta que dejó de escuchar los gritos. Allí en el charco de sangre, abatida por la emoción, se dejó caer, exhausta.
Cuando los oficiales de policía llegaron a la escena se llevaron una desagradable sorpresa. Arrestaron inmediatamente a la mujer con síntomas de ebriedad y largo historial clínico, negándose a creer sus disparatadas excusas. Después de todo, ¿quién sería capaz de apalearse a sí mismo hasta la muerte?